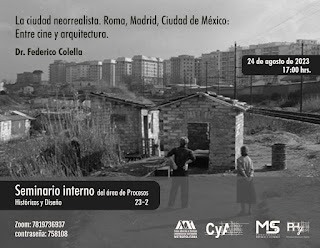La ciudad neorrealista. Roma, Madrid, Ciudad de México: Entre cine y arquitectura. Dr. Federico Colella. Un comentario

La ciudad neorrealista.
Roma, Madrid, Ciudad de México: Entre cine y arquitectura. Dr. Federico Colella.
Un comentario.
Kevin Eduardo Vázquez Arroyo*
Como parte del seminario del área
de investigación, Procesos Históricos y Diseño de la UAM Xochimilco, el pasado
24 de agosto el Dr. Federico Colella de origen italiano y docente del
Tecnológico de Monterrey y de la Universidad Anáhuac, presentó vía remota una
muy breve, pero no menos interesante, muestra de su tesis doctoral “La
ciudad neorrealista. Territorio, iconografía y mapas de Madrid y Roma”. Su
trabajo parte de un movimiento cinematográfico de mitad del siglo XX, el
neorrealismo italiano, que surgió como respuesta a la narrativa grandilocuente
que era la constante en el cine durante el fascismo de Mussolini. El
neorrealismo muestra la realidad italiana de la posguerra, con los problemas de
los derrotados las guerras: dolor, pobreza y desorganización.
El análisis de Federico
Colella nos muestra cómo un movimiento artístico profundiza en la exploración
urbana, mostrándonos las entrañas de la ciudad romana fuera de la
monumentalidad a la que estamos acostumbrados. Las películas neorrealistas ven
a las periferias de la ciudad como motor de inspiración artística, porque las
historias que ahí se desarrollan son muy diferentes a las del centro, podemos
ver desde inmuebles afectados por la guerra, la delincuencia y la crisis de la
vivienda en esa época. En estas historias estaba permitido no tener un final
feliz porque sencillamente, casi como documental, así era la vida en ese
momento.
Los paisajes entrópicos que se
presentan en el neorrealismo traen consigo la esencia de dos eras, la de un
supuesto progreso fascista mostrando elementos constantes en las obras como
andamios y estructuras desnudas de lo que pudo ser, proyectos frustrados. Por
otro lado, la crudeza de la destrucción y sus ruinas. Si bien el movimiento
artístico nace en Italia, Colella identifica las relaciones entre el cine
italiano de la posguerra y el cine español que entra al fascismo. En esta
comparación ubica los paralelismos cinematográficos de ambos movimientos
llegando a un punto común.
Es valioso comentar la
metodología aplicada en el análisis, con cartografía de Roma y Madrid nos
muestra el mapeo de las escenas con los recorridos realizados por los actores,
esto nos da una idea de cómo el espacio urbano es clave en la representación de
su realidad, y donde podemos ver, en un segundo plano, el movimiento de las
actividades reales de la gente. En ese sentido, también es importante mencionar
el conteo métrico de los desplazamientos ayudando una vez más a notar cómo
cambia y se desarrolla el plano a lo largo de las escenas.
Sin duda un trabajo que nos
recuerda la riqueza artística que aporta el cine a la vida, y mejor aún, a la
arquitectura y el urbanismo siendo un medio de reflexión y análisis de los
espacios que habitamos en momentos determinados.
Agosto de 2023
*Arquitecto y estudiante de la
Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño. UAM Xochimilco.

El papel de las mujeres en la
consolidación del cine mudo en México
Aura Mariana García Morales*
La
intervención de las mujeres en el cine mexicano ha sido constante —como
camarógrafas, productoras, compositoras, guionistas y directoras—; no obstante,
la historia que repasa el génesis del cine en México se ha encargado de otorgar
mayor peso a otros nombres. Este breve artículo tiene como objetivo hacer una
retrospectiva de las cineastas que participaron en la consolidación del cine
mudo en México.
Las
hermanas Ehlers, Adriana y Dolores, trabajaron juntas durante toda su carrera y
son consideradas pioneras en distintas áreas del quehacer cinematográfico [1]. Fundadoras
de Casa Ehlers, su trabajo consistió principalmente en filmar documentales,
pero también trabajaron en laboratorios fotográficos, comerciaron con cámaras y
proyectores y publicaron la Revistas Ehlers donde semanalmente
recapitulaban noticias recientes. Por desgracia, la mayoría de su trabajo
fílmico se quemó en el incendio de la Cineteca Nacional (1982).
Cándida
Beltrán Rendón dirigió El secreto de la abuela, en 1928. Esta sería su
única película, pero pese a no tener experiencia previa en el cine o en el
teatro, Cándida no solo fungió como directora sino también como productora,
escenógrafa y actriz [2].
Carmen
Toscano, quien dedicó su juventud a la poesía y literatura, incursionó en el
cine en 1941 cuando fue guionista, productora y editora del documental Memorias
de un mexicano (1950) [3]. En1959, René Cardona adaptó su guion de “La
Llorona” y en 1976, dirigió el semi-documental Ronda revolucionaria
—escrito por Matilde Landeta—. Carmen, una de las figuras representativa del
movimiento de difusión y preservación del cine mudo, dedicó la mayor parte de
su vida a su obra y a la de su padre, Salvador Toscano Barragán.
Adela
Sequeyro, quien comenzó su carrera como periodista, dirigió Más allá de la
muerte (1935) y La mujer de nadie (1937), que consolidaron su
importancia dentro de los primeros años del cine mexicano. Posteriormente,
dirigió Diablillos de arrabal (1938) y, tras haber hecho una gran
producción, la crisis económica la llevó a perder los derechos de su obra por
lo que su nombre fue destituido. Después de este incidente, dedico el resto de
su vida al periodismo [4].
Herminia
Pérez de León, o Mimí Derba, fue una cantante que logró saltar del teatro al
cine mudo con éxito [5]. En 1917, junto con Enrique Rosas, estableció Azteca
Films donde escribió y codirigió La tigresa (1917); y tras producir
cinco filmes, Azteca Film se declarará en bancarrota. Esta desilusión la llevó
a alejarse temporalmente del cine, pero finalmente actuó en la primera película
sonora Santa (1931).
Elena
Sánchez Valenzuela, fundadora del primer archivo cinematográfico en México [6],
fue una periodista, actriz y documentalista. Durante la época del cine mudo,
actuó en distintos filmes, pero su rol como directora comenzó en 1936 cuando
dirigió y filmó Michoacán, que formaba parte de Brigadas
cinematográficas, un proyecto comisionado por el presidente Lázaro Cárdenas.
No
obstante, otras mujeres también contribuyeron a la consolidación del cine mudo
en México bajo diferentes títulos. Cube Bonifant [7], una de las primeras
críticas de cine en publicar su trabajo, y Adelina Barraza [8], una de las
primeras mujeres en ser propietarias de un espacio de proyección cinematográfica;
también fueron figuras destacadas de los primeros años del cine nacional.
Adriana y Dolores Ehlers.
Fuente: Instituto Mexicano de Cinematografía.
Elena Sánchez Valenzuela.
Fuente:
[1]
http://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/fotografia%3A261708
[2]
https://wfpp.columbia.edu/pioneer/ccp-candida-beltran-rendon/
[3]
https://literatura.inba.gob.mx/ciudad-de-mexico/3998-toscano-carmen.html
[4]
http://correcamara.com/inicio/int.php?mod=perfiles_detalle&id_perfil=20555
[5]
http://www.elem.mx/autor/datos/131618
[6]
https://wfpp.columbia.edu/pioneer/ccp-elena-sanchez-valenzuela/
[7]
http://www.elem.mx/autor/datos/108275
Noviembre 2022